El ensayo expositivo, tradicionalmente visto como una herramienta de evaluación o una práctica de escritura estructurada, puede —y debe— ser resignificado como un acto pedagógico emancipador. En un contexto global marcado por la desigualdad de acceso al conocimiento, la sobrecarga informativa y la fragmentación disciplinar, enseñar a redactar ensayos expositivos no solo implica enseñar a escribir: implica formar ciudadanos críticos, éticos, capaces de construir, revisar y transmitir conocimiento de forma justa.
Este décimo artículo propone una visión radicalmente transformadora del ensayo expositivo: no como una técnica, sino como una práctica epistémica y ética que promueve la equidad cognitiva, el pensamiento complejo y la justicia educativa. Se analiza su potencial en contextos de diversidad cultural, se proponen modelos didácticos interseccionales, se revisa su papel en la decolonización del saber y se ofrece una batería de estrategias para que docentes, investigadores y estudiantes lo utilicen como instrumento de transformación en la educación superior.
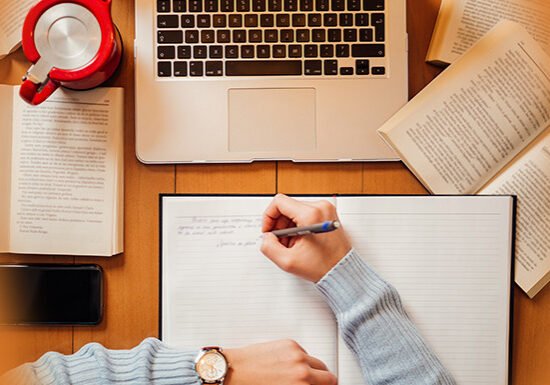
I. El ensayo expositivo como práctica ética del pensamiento
A. Más allá de la estructura: el ensayo como gesto de pensamiento responsable
Escribir un ensayo no es únicamente organizar una introducción, tres párrafos de desarrollo y una conclusión. Es asumir una posición frente al conocimiento, hacerse responsable de lo que se dice y de cómo se lo dice, cuestionar fuentes, visibilizar silencios y decidir qué voces se incluyen y cuáles no.
B. Epistemología y escritura: ¿quién puede producir conocimiento?
Enseñar a escribir ensayos expositivos democratiza el acceso a la producción del conocimiento. Permite que estudiantes de entornos desfavorecidos, con trayectorias interrumpidas o con otras formas de saber, accedan a la lengua académica sin renunciar a su identidad.
II. La justicia académica comienza en la consigna
A. ¿Qué tipo de temas promovemos en los ensayos?
-
¿Los temas están centrados en el eurocentrismo académico?
-
¿Invitan a los estudiantes a explorar realidades propias, comunitarias o locales?
-
¿Dan lugar a voces subalternas, plurales y no-hegemónicas?
B. ¿Quién evalúa? ¿Con qué criterios?
-
Las rúbricas deben valorar no solo el cumplimiento formal, sino la pertinencia social y la calidad reflexiva del contenido.
-
Evaluar con justicia requiere entender el contexto desde el que cada estudiante escribe.
III. Propuestas pedagógicas interseccionales para el ensayo expositivo
A. Incorporar narrativas identitarias en la escritura académica
-
Ejemplo: en ensayos de salud pública, incluir testimonios comunitarios como fuentes válidas.
-
Resultado: textos con mayor profundidad humana y contexto real.
B. Esquemas de escritura no lineales
-
No todos los estudiantes piensan en forma secuencial.
-
Ofrecer modelos de ensayo con estructuras circulares, comparativas, mixtas.
C. Escritura en lengua materna + traducción académica
-
Permitir el uso de una lengua originaria o materna como primera versión del texto.
-
Traducir o adaptar al español académico en una segunda etapa.
IV. Escritura expositiva y decolonización del conocimiento
A. El colonialismo epistemológico en el aula
-
Repetir sin crítica autores “clásicos” o “canónicos” puede invisibilizar realidades históricamente oprimidas.
-
El ensayo puede funcionar como una herramienta para desmantelar narrativas dominantes.
B. ¿Cómo escribir de forma decolonial?
-
Reconociendo los saberes no académicos como válidos.
-
Cuidando el lenguaje: evitando binarismos, estigmas y exclusiones.
-
Nombrando explícitamente las relaciones de poder en la producción del conocimiento.
V. Proyectos institucionales que transforman el uso del ensayo
A. Universidad Veracruzana Intercultural (México)
Los estudiantes redactan ensayos académicos donde integran cosmovisiones indígenas con fuentes académicas. Se prioriza el conocimiento situado, el enfoque territorial y la multivocalidad.
B. Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Se desarrolló el programa “Escribir para incluir”, que acompaña la escritura de ensayos con tutorías socioacadémicas para estudiantes de primera generación universitaria.
C. Universidad de los Andes (Colombia)
En cursos de escritura crítica, los ensayos no son individuales sino colectivos, y se publican en blogs de libre acceso como forma de devolver el conocimiento a la comunidad.
VI. Estrategias para una enseñanza inclusiva del ensayo
| Práctica | Impacto |
|---|---|
| Proponer temas que dialoguen con el contexto social del estudiante | Incrementa la motivación y la apropiación del saber |
| Permitir borradores múltiples sin penalización | Promueve el aprendizaje por error y la mejora continua |
| Acompañar con tutorías empáticas y horizontales | Reduce la ansiedad académica y mejora la calidad del texto |
| Usar lenguaje claro en las consignas | Facilita la comprensión en estudiantes con trayectorias diversas |
| Incluir bibliografía local, feminista, comunitaria, popular | Amplía el canon y democratiza el acceso al saber |
VII. Evaluación como acto político y pedagógico
A. Evaluar sin reproducir desigualdades
-
Considerar el punto de partida de cada estudiante.
-
Valorar el crecimiento, no solo el resultado.
B. Rúbricas con criterios formativos y éticos
-
Incluir dimensiones como:
-
Capacidad de integrar distintas perspectivas.
-
Grado de reflexión crítica y responsabilidad argumentativa.
-
Originalidad con sentido social.
-
C. Evaluación dialógica
-
Espacios donde el estudiante explica sus decisiones de escritura.
-
Autoevaluación + coevaluación + evaluación docente = justicia triádica.
VIII. Ensayo expositivo y pedagogía crítica: convergencias
A. Diálogo con Paulo Freire
El ensayo es una forma de leer el mundo críticamente y de escribirlo desde la voz propia. Es una práctica de libertad si se usa para problematizar, cuestionar, transformar.
B. Aplicación en el aula universitaria
-
Cursos donde el ensayo es la culminación de una indagación comunitaria.
-
Proyectos en que los ensayos se convierten en materiales de formación para otros.
-
Convocatorias abiertas donde se publican los mejores ensayos en revistas estudiantiles.
Conclusión
El ensayo expositivo, cuando se enseña desde una perspectiva ética, transformadora y plural, trasciende el aula, el semestre y la calificación. Se convierte en una herramienta para pensar críticamente el mundo, para denunciar sus injusticias y para imaginar alternativas. Escribir no solo como forma de aprobar, sino como acto de existencia, resistencia y transformación.
Docentes, tutores y diseñadores de currícula están invitados a romper con los moldes rígidos y a reconectar la escritura con su sentido más profundo: nombrar lo que otros callan, escuchar lo que otros silencian, y escribir para que otros también puedan hablar.


